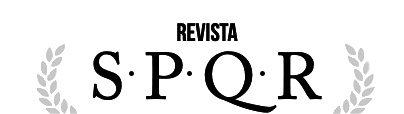De igual forma ocurre entre los hombres, en donde,
junto a la igualdad de dignidad que surge de su común
pertenencia a la especie humana, se encuentra también
una desigualdad que no redunda en ningún perjuicio,
sino más bien en la perfección.
Por: César Félix Sánchez (Perú)
Docente universitario
Desiderio Erasmo, el humanista de Rotterdam, para nada un amigo de la via antiquorum medieval en cualquiera de sus manifestaciones, no pudo evitar referirse así a la constitución política (en el sentido tradicional tanto de leyes y fueros tradicionales como de su aplicación en la vida práctica de la polis) de la ciudad imperial de Estrasburgo, en Alsacia, a inicios del siglo XVI: : «Yo veía una monarquía sin tiranía, una aristocracia sin facciones, una democracia sin tumulto, riqueza sin lujo […] ¡Para ti, divino Platón, habría sido una fortuna visitar tal república!».
¿Cuál era el secreto de este peculiar régimen que sabía conjugar el gobierno limitado con la estricta defensa del orden y la promoción de las virtudes políticas? Para Christopher Dawson la respuesta se encontraba en una síntesis orgánica entre la cultura clásica y el cristianismo: «Ahora bien, como santo Tomás ha mostrado, es posible conciliar el materialismo orgánico de la Política de Aristóteles con el misticismo orgánico de la visión cristiana de la sociedad, pero ello a condición de que el Estado sea considerado como un órgano de la gran comunidad espiritual, y no como el fin absoluto de la vida humana; esto es, que en la teoría y en la práctica social se debe tratar al Estado como parte y no como fin último de la sociedad».
Esta síntesis, origen de la verdadera tradición política occidental, defensora del estado de derecho y de la dignidad de la persona humana, partía de una constatación metafísica racional, accesible a todo intelecto, incluso a uno que no hubiese conocido la revelación cristiana: «Vemos, en efecto, que en las cosas naturales aparecen las especies ordenadas gradualmente (…). En conclusión: como la divina sabiduría es la causa de la distinción de las cosas con miras a la perfección del universo, así lo es también de la desigualdad, porque no sería perfecto el universo si en las cosas hubiese un solo grado de bondad».
Estamos ante lo que podríamos llamar principio de desigualdad, fundamental a la hora de reflexionar sobre el agere político en todos los tiempos y en todas las sociedades. A la analogia entis, que hace que todos los entes sean en algo semejantes y en algo distintos, le surge un corolario respecto al orden del cosmos natural, en donde todas las especies o clases de cosas están jerarquizadas de acuerdo a distintos grados de complejidad, pero a la vez se vinculan e interactúan. De igual forma ocurre entre los hombres, en donde, junto a la igualdad de dignidad que surge de su común pertenencia a la especie humana, se encuentra también una desigualdad que no redunda en ningún perjuicio, sino más bien en la perfección –es decir, en el funcionamiento apropiado- de la comunidad. Es precisamente la desigualdad la causa eficiente de virtudes como la pietas, o patriotismo, y la amistad política, equiparable a la tan mentada «solidaridad» actual. Más aún, podríamos decir que, en cierto sentido, la causa de la misma sociedad política es la desigualdad, que hace que los hombres busquen cooperar entre ellos para darse lo que no tienen.
Siguiendo a Aristóteles, Santo Tomás plantea una división entre dos tipos de gobierno: los legítimos y los ilegítimos. Las formas legítimas se especifican por su orientación al bien común (que, como se sabe, no es diverso del bien del hombre, es decir la eudemonia contemplativa de la verdad y la vida virtuosa consiguiente). Las ilegítimas, por el contrario, lo hacen por su orientación al bien propio del que gobierna.
Entre las formas legítimas se encuentran la monarquía (gobierno de uno), la aristocracia (gobierno de pocos) y la república (gobierno de muchos). Entre las ilegítimas están la tiranía (gobierno de uno), la oligarquía (gobierno de pocos) y la democracia (gobierno de muchos), en todos los casos orientado no hacia el bien común, de carácter propiamente humano, sino a bienes propios, a bienes particulares que, aun si son distribuidos entre muchos, por su condición meramente material, desquician el fin de la comunidad política humana. Así, los regímenes democráticos en donde gobiernan muchos con el solo objeto de «repartir» bienes particulares sin tener en cuenta el bien común, de índole espiritual, serán igual de ilegítimos que la tiranía o la oligarquía. Y la historia confirma la intuición platónica de que, por lo general, son solo caminos transitorios hacia la degeneración extrema de la tiranía.
Aunque llegó a atisbar algunas prefiguraciones muy significativas del totalitarismo moderno en el imperio de Federico II Hohenstaufen, apodado por su hybris político como stupor mundi, el Aquinate no logró ver que había un régimen aún peor que la tiranía y que participaba de sus peores características, junto con las de los otros regímenes ilegítimos: el comunismo soviético y sus variopintos sucedáneos.
Se inclinaba, sin embargo, a preferir un régimen monárquico, pero no cualquier tipo de régimen, sino uno que integrase características aristocráticas y republicanas: «La mejor constitución en una ciudad o nación es aquella en que uno es depositario del poder y tiene la presidencia sobre todos, de tal suerte que algunos participen de ese poder y, sin embargo, ese poder sea de todo en cuanto que todos pueden ser elegidos y todos tomen parte en la elección. Tal es la buena constitución política en la que se junten la monarquía –por cuanto que es uno el que preside a toda la nación-, la aristocracia –porque son muchos los que participan del ejercicio del poder- y la república que es el poder del pueblo, y es el pueblo quien los elige».
“Entre las formas legítimas se encuentran la monarquía (gobierno de uno), la aristocracia (gobierno de pocos) y la república (gobierno de muchos)”.
Sin embargo, esta síntesis medieval, claramente republicana, se vería amenazada por la aparición del Estado en su sentido moderno. Cabe recordar que el término estado precisamente se origina en esa época de violencia política indiscriminada que ha pasado a la historia con el nombre de Renacimiento y que se refería en su sentido primigenio a lo stato, el estado mayor de hombres de confianza de los condottieri y otras figuras tiránicas que se disputaban el poder violentamente en las ciudades italianas.
La monarquía absoluta, por su parte, es una creación moderna, nacida de la pérdida de la unidad espiritual de la vieja Europa cristiana y, como demuestra Tocqueville, su vocación absolutista, en lugar de anularse con la Revolución francesa, conoció su apoteosis a través del Estado jacobino, supremo otorgador de derechos, máquina militar universal y dueño supremo de las mentes y de los corazones de sus flamantes «ciudadanos».
Tomás de Aquino, agudo observador realista de la condición humana, supo saber que, más allá de algunas afirmaciones filosóficas fundamentales, la reflexión política debe ponderar la importancia de la experiencia histórica, de las costumbres y de las condiciones peculiares de los pueblos a la hora de juzgar la conveniencia de determinada legislación positiva o régimen político: «Si un pueblo es moderado, sensato y guardián diligentísimo de la utilidad común, es justa la ley hecha para que a tal pueblo le sea lícito elegir sus magistrados para administrar los asuntos públicos. Pero si ese mismo pueblo, maleado poco a poco, convierte en venal su sufragio y entrega el gobierno a hombres criminales y pervertidos, en ese caso es justo quitarle la potestad de otorgar honores, para dejarla al arbitrio de unos pocos selectos».
Quizás ahora, en el tiempo en que los deplorables, según Hillary Clinton, irrumpen en la política para sorpresa y horror de las élites progresistas, algunos que, ayer no más se preciaban de modernos, podrían querer rescatar estos argumentos para volver a un voto censitario o un sistema de crédito social para «mejorar» la elección y «salvarnos» de la amenaza del populismo «extremista». Incluso hasta el muy demócrata New York Times, durante los días en que el huracán Trump parecía cernirse sobre Estados Unidos en noviembre de 2016, abrió sus columnas a un op-ed que pedía a los norteamericanos considerar la opción monárquica como un remedio contra el populismo.
Ante esto, santo Tomás de Aquino argüiría que, para quitarle al pueblo el derecho a la elección, habría que juzgar si ese pueblo busca y ama el bien común espiritual y si elige a «hombres realmente criminales y pervertidos» y no solo según la opinión de algunos individuos. Porque más bien los «hombres criminales y pervertidos» serían aquellos que, por su relativismo, son incapaces de hacer juicios morales trascendentes. Por otro lado, la moderación y la sensatez, entendidas no como un «centrismo» apriorístico e indefinido, sino como templanza y prudencia, estarían representadas no por los orgullosos amadores de placeres carnales y sus cómplices doctrinarios, sino por los amadores del Bien Trascendente divino, los verdaderos filósofos, para usar el término platónico.
Así que, desde esta perspectiva, sería más adecuado quitar el derecho al voto a los progresistas urbanitas de Nueva York que a los patrióticos campesinos de Idaho.
Sea lo que fuere, la reflexión escolástica sobre la política, con su rigor diamantino, cobra especial relevancia en la actualidad, donde a la multiplicidad de voces contrapuestas y enfrentadas se une la aún más confusa gritería de tantos «analistas» políticos y «politólogos» que pasan del empirismo más burdo a los eslóganes irracionales e inexplicables de la ideología woke en menos de lo que canta un gallo. Más aún, reflexionar, como lo hicieron Platón, Aristóteles y el Aquinate, sobre las relaciones entre política y virtud es aún más urgente, porque, en el Occidente actual, el vacío agnóstico, propugnado ingenuamente por el liberalismo en los temas valóricos en la esfera pública, está cediendo el paso a un nuevo moralismo, basado no ya en la areté clásica ni en nada que se le parezca, sino en una nueva ética del bajo vientre, donde todo deseo es un derecho.