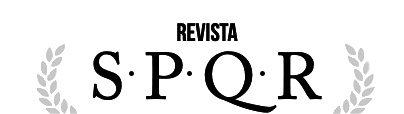España no “coloniza” nada, se expande en una
nueva españa y con unos criterios que jamás había
tenido ni tendría después ningún imperio. Construye
ciudades, universidades, hospitales, sistemas de
alcantarillado, y deseca pantanos. así crea
en américa ciudades que llegan a ser la envidia
de las ciudades europeas.
Por: Pedro Gómez de la Serna (España)
Ha sido diputado de las Cortes de España en la X y XI legislaturas y es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Decía Marx, en “El 18 de Brumario de Luis Bonaparte”, que la historia ocurre dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Bien. Eso es lo que le ha pasado a la izquierda que abrazó el marxismo, que comenzó siendo una filosofía de la historia y un movimiento trágico de redención del proletariado, y ha terminado en una pantomima sociológica, la del movimiento woke, rumiado por viejos profesores sesentayochistas para alimento ideológico de adolescentes opulentos que quieren experimentar un mundo nuevo.
Cuentan que la joven Maria Antonieta gustaba disfrazarse de campesina para salir de palacio a merodear entre flores y animales silvestres y fundirse así con la naturaleza, pero esa naturaleza no era otra que los jardines de Versalles. El movimiento woke es la encarnación universitaria de esa farsa: nació para destruir, desde la debilidad psicológica y el complejo de culpa de los jóvenes norteamericanos, los valores republicanos sobre los que se asienta buena parte de la civilización occidental (da casi pavor, en el actual panorama universitario, atreverse siquiera a mencionarlo).
La nueva izquierda radical postprogresista (paraguas bajo el que se ubican postulados dogmáticos como el nuevo indigenismo político, la teoría crítica de la raza, la ideología de género, el animalismo o el climatismo exacerbado) ha decidido el abandono de la clase obrera y su sustitución por microclases identitarias de nueva y artificial creación. Los gurúes del pánico climático, los neoracistas, los activistas de la ideología de género, los militantes del nuevo indigenismo político, los animalistas o los ultras de lo LGTBIQ, se comportan y actúan con alarmante uniformidad en todos los lugares del mundo. Son, si se me permite la expresión (y sin ánimo conspiranoico alguno) identidades globalistas generadas desde el corazón del imperio.
Es evidente que para acabar con las sociedades de hombres libres e iguales que conviven, pactan, se ayudan y compiten (eso es en último término el republicanismo cívico) nada mejor que agruparlos en clanes identitarios que se replican por doquier y encierran a los seres humanos en clichés predeterminados. En el fondo, ese encierro es una nueva forma de dominación o, para utilizar el término políticamente correcto, de “hegemonía”. Es mucho más difícil salir de la identidad que de la clase social. En esto está la izquierda de casi todo el mundo, también la latinoamericana.
La historia ha demostrado que en las sociedades donde se respeta los valores republicanos, uno puede, libremente, gracias a su talento, su esfuerzo, su astucia o la necesaria solidaridad del sistema, salir -si quiere- de la clase social en que nació, y que no hay mejor y más veloz ascensor -social y psicológico- que la libertad. El movimiento que se extiende ahora sobre las sociedades latinoamericanas, como una mancha de aceite, ofrece todo lo contrario: una identidad prefabricada para recluirse en ella, una especie de fundamentalismo de lo propio, que no admite la disidencia, ni la duda, ni la transacción, y que desprende, en su manera de imponerse, un cierto tufo a la revolución cultural del maoísmo.
Si esa es la sociología del wokismo, sus instrumentos son el pensamiento único, el señalamiento de herejes, la censura global (cancelación sistemática) y la limitación de la libertad. Todo lo contrario del republicanismo cívico.
Cuando leíamos con estupefacción que en los EE.UU. se estaban censurando y reescribiendo los libros de Mark Twain, o que en Suecia se suprimía a Mahoma del sexto infierno de la Divina Comedia, o que en Canadá se organizaban “piras” en las que ardían los tebeos de Astérix, Tintín o Pocahontas por perjudicar a los aborígenes, o que Disney estaba inmersa en una locura de autocancelación y castigo de algunas de sus históricas creaciones, como Blancanieves, nuestra primera reacción era la displicencia. Pero ya la displicencia no basta.
A la cancelación se une la creación de todo un lenguaje político para alterar la realidad y los sistemas políticos desde la imposición de nuevos artificios ideológicos: escritura inclusiva (destrucción del lenguaje), estudios de género (destrucción de la biología), cultura de la violación (culpabilización del sexo masculino), racismo sistémico (culpabilización del hombre blanco), pensamiento descolonial (culpabilización de Occidente y de territorios colonizados), cancelación cultural (deconstrucción del legado cultural), iconoclastia (destrucción de la historia), etc. No en vano, la vaca sagrada de los campus progresistas norteamericanos, el marxista Antonio Gramsci, dejó bien claro a sus discípulos que “la realidad está definida por palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras, controla la realidad”. De eso se trata. De terminar con lo que Lacan (otro marxista) llamaba las metanarrativas: la verdad, la moral judeocristiana, la idea de progreso o la existencia de la tradición, la cultura o la historia.
Nada mejor para terminar con Latinoamérica que deconstruir sus tradicionales metanarrativas. Se comienza derribando estatuas de Cristóbal Colón, de Junípero Serra, de Cortés o de Pizarro y se termina por minar los cimientos de toda una sociedad. La política no tiene que demoler el pasado, que es inamovible. Cada vestigio colonial destruido es un pilar del que se priva a la sociedad, una manera de debilitarla. Por eso, uno de los valores del republicanismo en Latinoamérica debe ser la asunción de su propio pasado, y combatir sin complejo alguno esta damnatio memoriae de la iconoclastia de los movimientos de izquierda. Hay que evitar la destrucción de la metanarrativa histórica, social y cultural del mundo iberoamericano, si es que queremos que sobreviva.
“Si esa es la sociología del wokismo, sus instrumentos son el pensamiento único, el señalamiento de herejes, la censura global (cancelación sistemática) y la limitación de la libertad. Todo lo contrario del republicanismo cívico”.
En Latinoamérica, los progresistas norteamericanos (siempre presentes en el territorio) están ensayando con especial intensidad esa aventura de la nueva izquierda radical. Latinoamérica se ha convertido en el laboratorio de experiencias sociales, políticas y constitucionales diseñadas por otros. Digamos que en los últimos tiempos el Foro de Sao Paulo ha transitado hacia el Grupo de Puebla en misma medida en que el modelo bolivariano de Venezuela está intentando ser sustituido, como emblema, como referencia, por el diseño más chic de Boric o el marketing más pacifista de Petro. Ambos lograron, tras los correspondientes movimientos de masas, la destrucción del consenso constitucional preexistente, y ambos se han embarcado en nuevas aventuras constituyentes condenadas al fracaso.
El primer resultado de Boric ha sido una derrota sin precedentes. El 62% de los chilenos ha rechazado categóricamente el experimento de esa izquierda posprogresista que había diseñado para Chile la Constitución más wokista del planeta. Ahí está contenido todo el programa que esa izquierda transnacional quiere implantar en Latinoamérica: no falta nada. Y ahí está también el rechazo de una sociedad que quiere seguir siendo libre, y la timidez de una oposición que ya se ha mostrado dispuesta a negociar y pactar parte considerable la agenda woke, como si en lugar de haber obtenido una aplastante victoria sobre el monstruo hubiese sufrido una derrota sin paliativos. El “no” de los chilenos a esa agenda ha sido también un rechazo a cierto colonialismo político que venía del norte, cuyos postulados son completamente ajenos a la idiosincrasia latinoamericana.
El republicanismo cívico es una buena herramienta para combatir la traslación del movimiento woke (y de todas sus derivadas políticas) a los países de habla española, porque tiene muy poco de qué avergonzarse. Sus valores más esenciales –principio democrático, división de poderes, constitucionalismo, derechos y libertades, justicia independiente, igualdad ante la ley, institucionalidad, bien común, ética política, virtudes cívicas, patriotismo, solidaridad– deberían ser defendidos con toda pasión porque son esenciales para evitar el suicidio –o quizás la eutanasia– de Hispanoamérica.
La fortaleza del republicanismo se explica por sí misma, y solo hacen falta líderes valientes, de convicciones profundas, sin complejos y libres, dispuestos a formular propuestas sin estridencias ni charlotadas a sociedades que están al borde del abismo. Puede que el recambio de un populismo sea otro populismo, pero no es la solución. La alternativa no está en el esperpento, sino en el bien común y en el sentido común, como siempre ha ocurrido.