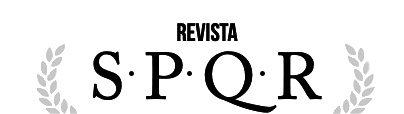En especial, debe inquietarnos que la voluntad de un
hombre acostumbre ser más fuerte que varias instituciones
juntas. se lo ha evidenciado con todos los regímenes
adscritos al socialismo del siglo xxi, tanto en su primera
generación como en su reciente resurgimiento. Venezuela,
Nicaragua y Bolivia, por citar algunos países, son escenarios
en los cuales la división de poderes es mera retórica.
Por: Enrique Fernández García (Bolivia)
Escritor, abogado y profesor universitario.
En su Filosofía política, obra que combina el rigor del campus con una mirada crítica, Mario Bunge cuestiona la existencia de autores como Leo Strauss. Le molesta que, para ese profesor, a fin de reflexionar sobre cuestiones del poder, debamos circunscribirnos al estudio del pensamiento antiguo. En lugar de leer a Platón, Aristóteles o, más adelante, Maquiavelo, Locke y Montesquieu, pongamos por caso, deberíamos seguir otros caminos. Porque, en nuestros tiempos, con Internet y sus redes sociales, la globalización e incontables artefactos tecnológicos, lo visto por ellos habría quedado desfasado. En esa lógica, tendríamos que buscar únicamente entre nuestros contemporáneos las respuestas a problemas del presente.
La verdad es que, si leemos libros de otras épocas, se debe a su invariable relevancia en ciertos puntos. Aun cuando alguien crea en lo inaudito de su centuria, podríamos estar tratando, a pesar suyo, del mismo asunto visto hace ya varios siglos. Hablemos del abuso de poder, por ejemplo. Si revisáramos la historia, advertiríamos que dicho fenómeno fue una preocupación de Marco Aurelio y, posteriormente, santo Tomás. Lo dicho por ellos no es irrelevante, ni mucho menos, en la vida práctica. Puede servir como sustento de ideas que procuren contrarrestar ese mal. Se podría decir algo similar en cuanto a la democracia, incluyendo las críticas de Carlyle, para quien es «el caos provisto de urnas electorales». Acontece que, aunque tengamos inconvenientes inimaginables e impensados por ellos, hay conceptos cuya comprensión resulta favorecida gracias a esas meditaciones del pasado. Es más, volver a los orígenes puede ser también beneficioso cuando hablamos de estudiar la sociedad, no sólo teorías filosófico-políticas.
En Latinoamérica, el pasado que nos interesa se relaciona con sus procesos independentistas. Es que, doscientos años atrás, aproximadamente, triunfó una determinada forma de organizar estas sociedades. Se rechazó entonces el sometimiento a un orden que debía ser calificado de injusto. Alentados por ideas que propugnaron intelectuales de Reino Unido y Francia, las que fueron debatidas en recintos universitarios del subcontinente, el apoyo a la emancipación se consolidó. Así, desde Haití hasta Cuba, la base del grito libertario estuvo signada por las mismas reflexiones. Ante todo, en esta ocasión, aludo a la necesidad de contar con naciones que no sean opresoras, las cuales debían ofrecernos instituciones favorables al individuo y su libertad. En resumen, lo que pretendían todos quienes impulsaron ese cometido era un nuevo tipo de convivencia. Querían terminar con su condición subordinada; deseaban convertirse en repúblicas, aunque no como aquélla que hubo cuando vivía Cicerón.
A la histórica preocupación sobre cómo controlar el ejercicio del poder público, para evitar que se cometan abusos, cabía sumar otros elementos. En efecto, más allá de tener instituciones que vigilen y, cuando corresponda, sancionen las prácticas tiránicas, debía pensarse en otros requerimientos. Se apostó por la democracia, régimen en el cual, sin discriminación, los ciudadanos serían sus protagonistas. Ya no había la diferencia entre patricios y plebeyos; todos, fuesen o no gobernantes, debían someterse a las mismas reglas. Por supuesto, concretar esta igualdad ha sido un proceso largo e ímprobo; sin embargo, había sido señalada en principio como una cuestión central. Por otro lado, ese nuevo orden tenía que ver, económicamente hablando, con la propiedad privada y el comercio. No importa que se hubiera escrito acerca del anarquismo o el socialismo; la pretensión era instaurar un país republicano, democrático y capitalista. En sus orígenes, por ende, los países de América Latina tienen este común denominador ideológico.
Dos siglos después de su irrupción en la comunidad internacional, el panorama no concuerda mucho con lo previsto durante los días del proceso emancipatorio. Ciertamente, salvo algunas épocas más o menos tranquilas, la región se opone a un proyecto de convivencia con las características antes indicadas. En especial, debe inquietarnos que la voluntad de un hombre acostumbre ser más fuerte que varias instituciones juntas. Se lo ha evidenciado con todos los regímenes adscritos al Socialismo del Siglo XXI, tanto en su primera generación como en su reciente resurgimiento. Venezuela, Nicaragua y Bolivia, por citar algunos países, son escenarios en los cuales la división de poderes es mera retórica. Inventos como el Estado de Derecho, desde hace tiempo, no se materializan en nada específico. Poco interesa que haya policías, jueces y fiscales; sus instituciones distan de funcionar tal como desearía cualquier ciudadano sensato.
“Finalmente, desde Ciudad de México hasta Tierra del Fuego, por mucho que esclarecidas personas, como Alberdi o Mario Vargas Llosa, en distintas épocas, hayan reivindicado la libertad del individuo y su iniciativa privada, tenemos un problema de mayor envergadura: el estatismo”.
A esa realidad antirrepublicana, en mayor o menor grado, pues existen Estados donde el gobernante se frustra al intentar liquidar cualquier freno institucional, podemos añadir la perversión del régimen democrático. Ocurre que, curiosamente, aunque haya en nuestros tiempos un notable número de procesos electorales, esto no refleja una democracia fuerte o, siquiera, esperanzadora. Por lo contrario, en cada votación, la creciente desconfianza del ciudadano se puede notar debido al abstencionismo. Cabe acentuar que, cuando esto último no sucede, cuantiosos electores se decantan por un sufragio de protesta. Ellos no creen en un sistema, el político-partidario, que haya sido establecido para beneficio suyo; ven una casta, incluso peste, digna del repudio. Lo peor es que ese desencanto resulta aprovechado por enemigos de la libertad. Como en Brasil o Perú, ellos prometen acabar con las injusticias que sufren mayorías postergadas; empero, como pasó en Argentina durante la obscena década del kirchnerismo, al final, el único favorecido, con innegables creces, es el patrimonio de sus gobernantes.
Finalmente, desde Ciudad de México hasta Tierra del Fuego, por mucho que esclarecidas personas, como Alberdi o Mario Vargas Llosa, en distintas épocas, hayan reivindicado la libertad del individuo y su iniciativa privada, tenemos un problema de mayor envergadura: el estatismo, en sus diferentes manifestaciones, no deja de tener vigencia. Los bonos, las rentas, la empleomanía y ese indoblegable afán de consumar negociados con el Estado, salvando escasas excepciones, continúa acompañándonos. Es como si los latinoamericanos hubiesen acordado traicionar todas aquellas creencias, promesas, principios e ideales que permitieron su independencia. Frente a esto, buscando alguna mejora efectiva, más que pensar hacia adelante, debemos remirar el pasado. El reto está en volver a transitar por ese camino liberal del que, por desgracia, hubo un perjudicial distanciamiento.