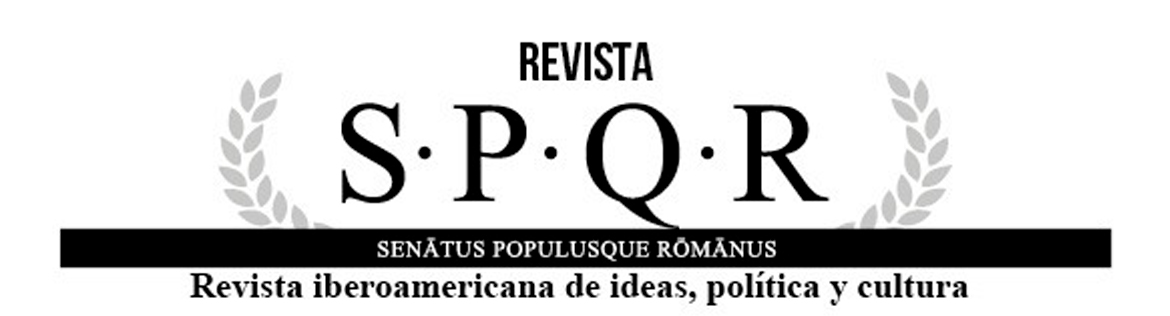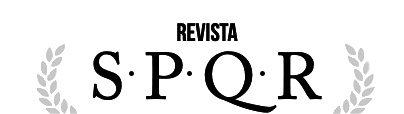MIGUEL PLATÓN DESARROLLA UNA AMPLIA REVISIÓN DE LA
EVOLUCIÓN DEL MARXISMO Y EL LENINISMO, SOBRE TODO EN
EUROPA, EN OCCIDENTE. MARX, LENIN Y BERNSTEIN FORMAN
PARTE DE LA GALERÍA DE PERSONAJES E IDEAS QUE CONSIDERA
EL AUTOR PARA REFLEXIONAR SOBRE EL MARXISMO Y EL
SOCIALISMO ESPAÑOL. FINALMENTE, LAS REFLEXIONES DE
PLATÓN ACERCA DEL NEOMARXISMO CONTEMPORÁNEO NOS
REVELAN QUE LAS GUERRAS IDEOLÓGICAS DE SIGLOS PASADOS
ESTÁN RECRUDECIENDO Y CAUSAN PREOCUPACIÓN.
Por: Miguel Platón
Miguel Platón es un periodista español, ex director de informaciones de la agencia EFE, quien tuvo el privilegio de informar sobre el final del régimen de Franco y la transición española. Además es autor de diversos libros, entre ellos Así comenzó la guerra civil.
Desde hacía algunos años dirigía la revista doctrinal del SPD, Die Neue Zeit (El tiempo nuevo). En 1899 se le podía considerar, con justicia, como el más destacado marxista de la época.
Sus palabras causaron, por ello, sensación en el que era el partido socialista más importante del mundo. Edvard Bernstein fundamentó su postura en que las previsiones de Marx no se estaban cumpliendo. La lucha de clases —supuesto motor de la historia— no se agudizaba y el sistema económico basado en la libertad —el capitalismo—, que había fomentado la Revolución Industrial, generaba una creciente prosperidad, en beneficio de todas las clases sociales. Esa realidad cuestionaba la doctrina elaborada entre 1848 y 1883 por Carlos Marx que, al declararse científica, debía ser validada por la experiencia. Esta última, sin embargo, se desarrollaba en sentido contrario a lo profetizado por el publicista alemán.
Bernstein propuso a los congresistas del SPD adecuar su actuación a las realidades económicas, sociales y políticas. En lugar de fomentar una revolución más o menos radical, debían seguir una política reformista, destinada a mejorar las condiciones de los trabajadores, en función de la evolución de los acontecimientos. Los socialistas alemanes quedaron desconcertados. Ni aprobaron ni rechazaron las propuestas de Bernstein, aunque en la práctica adoptaron la línea reformista que el berlinés había puesto sobre la mesa.
El hecho de que más de un siglo después permanezca un residuo de quienes se consideran a sí mismos neomarxistas es indicativo de una manifiesta confusión política, económica y, sobre todo, intelectual. También conduce a una acusada pérdida de tiempo y de esfuerzos, porque la realidad de la acción humana no cambia. El pretendido hombre nuevo no ha aparecido por parte alguna.
Un colega norteamericano suele decir que las malas ideas son como los zombies: por mucho que los entierres, siempre resucitan. En el mundo de los últimos años la resurrección de una especie de neomarxismo ha sido la consecuencia de coyunturas adversas sufridas por determinados países, como Venezuela, España o Grecia. En el primer caso debido a una manifiesta corrupción e ineficacia del sistema político. En los otros dos, a causa de la crisis que surgió a partir de 2008, que produjo una recesión económica y, con ello, un deterioro de las expectativas sociales. Algunos falsos profetas afirmaron que el proceso confirmaba uno de los mantras del marxismo: la inevitable decadencia y fracaso de lo que llaman capitalismo. Sectores especialmente afectados por la crisis aceptaron la tesis y se pronunciaron en su favor cuando fueron convocadas elecciones.
Ello no suponía novedad alguna. Durante el último siglo los brotes de neomarxismo estuvieron siempre asociados a situaciones especialmente críticas que padecían amplios sectores de la sociedad. Tenía lógica que estos últimos se adhirieran a una alternativa que les prometía soluciones frente al fracaso de lo establecido, aunque solo fuera como una reacción primaria.
La primera gran crisis que interrumpió la evolución reformista del socialismo fundado por Marx (la II Internacional) fue la Primera Guerra Mundial; una guerra civil europea en toda regla, que en 1914 interrumpió el mayor ciclo de prosperidad que había conocido la especie humana. La cadena se rompió por el eslabón más frágil: el Imperio Ruso, que sufría tanto derrotas militares como escasez de abastecimientos.
Frente al tópico extendido por la propaganda, en la Rusia de 1917-1918 no hubo revolución alguna, sino un doble golpe de Estado de los bolcheviques que lideraba Vladimir Ulianov (Lenin): primero en noviembre contra el Gobierno de mayoría socialista de Kerensky; y luego en enero, contra una Asamblea Constituyente en la que los bolcheviques habían quedado en minoría y perdido las dos primeras votaciones, a pesar de la violencia ejercida por los leninistas. Lenin, a su vez, no era un líder popular, sino un instrumento del Estado Mayor alemán, que lo transportó a Rusia desde Suiza y financió sus actividades con el objetivo de apartar a Rusia de la guerra y neutralizar así su frente oriental. Lo que en efecto consiguió al firmar en marzo de 1918 el Tratado de Brest Litovsk con los bolcheviques.
Aunque Lenin impuso un régimen comunista que se proclamaba basado en Marx, los principales marxistas de la época negaron la condición marxista de la que sería la III Internacional, fundada en Moscú en 1920. Fue el caso del propio Bernstein, pero también del checo Kautsky, del ruso Plejanov —el introductor del marxismo en Rusia— y de la diputada alemana Rosa Luxemburgo. Frente a la dimensión ética de Marx —quien al pronosticar erróneamente un rendimiento decreciente del capital proponía una sociedad igualitaria para salvar a los menos favorecidos—, Lenin prometió que su teórica dictadura del proletariado conduciría a la abundancia de bienes y servicios. El hecho de que todavía haya quien se proclame marxista-leninista solo refleja una colosal ignorancia de ambas doctrinas.
Los bolcheviques, primero con Lenin y después con Stalin, establecieron un aparato de poder basado en el terror. No obstante, una minoría de socialistas de otros países asumieron que, con todos sus defectos, se había logrado establecer por vez primera un auténtico régimen socialista, y se adhirieron a la III Internacional, aunque su proyección en otros países sería minoritaria.
La siguiente gran crisis se produjo en los años treinta del siglo pasado, en España. El Partido Socialista Obrero Español se fundó en Madrid, en 1879, y su programa fue supervisado por el propio Carlos Marx. Durante medio siglo su proyección política resultó escasa, sin apenas representación parlamentaria y un sindicato —la Unión General de Trabajadores— que no tenía siquiera la mitad de afiliados de la Confederación Nacional de Trabajadores, anarcosindicalista. Su principal avance se produjo gracias a la colaboración con la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1930), que estableció unos comités paritarios para resolver los conflictos sociales —en los que participó la UGT—, mientras que la CNT estuvo proscrita a causa de su dimensión violenta.

“Un colega norteamericano suele decir que las malas ideas son como los zombies: por mucho que los entierres, siempre resucitan.”
Al proclamarse la Segunda República, en 1931, el PSOE formó parte de sucesivos gobiernos de coalición con republicanos de izquierda; pero se radicalizó tras ser derrotado en las elecciones generales de noviembre de 1933, donde apenas obtuvo el 16.3% de los votos. En octubre de 1934 el partido y el sindicato se rebelaron contra el Gobierno republicano de centroderecha y desencadenaron una violenta revolución que fue sometida en dos semanas, al coste de más de un millar de muertos.
En 1936 el PSOE se unió a la coalición electoral vencedora del Frente Popular; y el sector mayoritario del partido, encabezado por el líder de UGT Francisco Largo Caballero, emprendió una política destinada expresamente a la fusión con el Partido Comunista de España. No era marxismo sino leninismo. Con esa dinámica, junto con el recurso a la violencia, contribuyó como ninguna otra fuerza política al estallido de la Guerra Civil, que terminó con su derrota y, en general, de la izquierda.
La victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial condujo a un supuesto rebrote del marxismo, que en realidad fue leninismo, basado en la ocupación por el Ejército soviético de buena parte de la Europa Central y Oriental. En Asia, tanto China como el norte de Corea y Vietnam fueron dominados por los comunistas. No faltaron quienes pronosticaron, tanto en dichos países como en la propia Unión Soviética, un mayor progreso que en la Europa Occidental, gracias a la supuesta superioridad de la planificación estatal sobre la libertad de empresa, que compensaría las evidentes restricciones de la férrea dictadura impuesta desde Moscú. Se equivocaron: desde finales de los años cuarenta comenzó en el Occidente y el sur europeos un ciclo de prosperidad que duró un cuarto de siglo.
Ese progreso fue más acusado en la República Federal de Alemania. Después de varias derrotas electorales, el Congreso del SPD, reunido en Bad Godesberg (en 1959), aprobó la línea reformista que sesenta años antes había propuesto Edvard Bernstein. Su programa de Economía Social de Mercado, compartido con la democracia cristiana (CDU), se extendió de hecho por el resto de la Europa libre, y los partidos socialistas olvidaron tanto sus orígenes marxistas como la retórica revolucionaria.
En el caso de España, la renuncia al marxismo se produjo en el Congreso Extraordinario del PSOE de 1979 —después de dos victorias electorales de la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez—, ratificada en el primer discurso de investidura como presidente del Gobierno que pronunció el líder socialista Felipe González, en noviembre de 1982. El Partido Comunista de España, reducido a cuatro diputados, sufrió una crisis que lo llevó a fundar la coalición Izquierda Unida, y no volvió a presentarse con sus siglas.
Los países de la órbita soviética, mientras tanto, padecían varios decenios de estancamiento y dictadura, con sucesivas revueltas populares en Alemania Oriental (1953), Hungría (1956), Checoslovaquia (1968) y Polonia (1980). Solo la intervención o la amenaza del Ejército soviético mantuvo a esos países bajo el control de Moscú. En Asia, América (Cuba) y África los regímenes formalmente marxistas condujeron a esos países a la miseria, frente a la prosperidad que se producía en Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y otros.
Los bolcheviques, primero con Lenin y después con Stalin, establecieron un aparato de poder basado en el terror. No obstante, una minoría de socialistas de otros países asumieron que, con todos sus defectos, se había logrado establecer por vez primera un auténtico régimen socialista...
La crisis del petróleo, iniciada a finales de 1973, hizo renacer las expectativas de una supuesta crisis final del capitalismo. Pero de nuevo los hechos desmintieron la profecía y, tras la muerte del tirano Mao Tse Tung, China implantó de forma progresiva los principios de la economía de mercado. Gracias a ello registró, durante más de un cuarto de siglo, los mayores crecimientos de la historia económica mundial, hasta convertirse en la actualidad en la segunda economía del planeta, solo detrás de los Estados Unidos. La evidencia del fracaso del modelo soviético llevó a la pacífica revolución de 1989, que en la URSS y los otros países de su órbita abrió la puerta a la democracia. Incluso partidos comunistas tan poderosos como el italiano, el francés o el portugués quedaron reducidos a la irrelevancia, con la desaparición de sus siglas.
La crisis de Venezuela en los años noventa y de otros países a partir de 2008 volvió a plantear la aparición significativa de un neomarxismo. Aunque sería exagerado imputar alguna coherencia ideológica a dirigentes como Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que en realidad han sido cabezas de una mafia de intereses cohesionada por el poder y el beneficio personal.
En Grecia y España aparecieron nuevas fuerzas políticas que ocuparon parte del espacio ocupado por los partidos tradicionales, mediante programas que combinaban recetas populistas con dogmatismos neomarxistas surgidos de ámbitos universitarios mediocres. El griego Tsipras abandonó el poder tras ser derrotado en las elecciones de 2019; y en España la coalición Podemos, que consiguió 71 escaños en 2015 (en un parlamento de 350 diputados), se vio reducida a 35 en 2019, además de sufrir varias convulsiones internas. Casi todo su poder municipal o regional ha desaparecido. Hoy su seña de identidad es el declive; al menos hasta la próxima ocasión en que los falsos profetas vuelvan a tener audiencia. Ya se sabe: los zombies siempre resucitan.