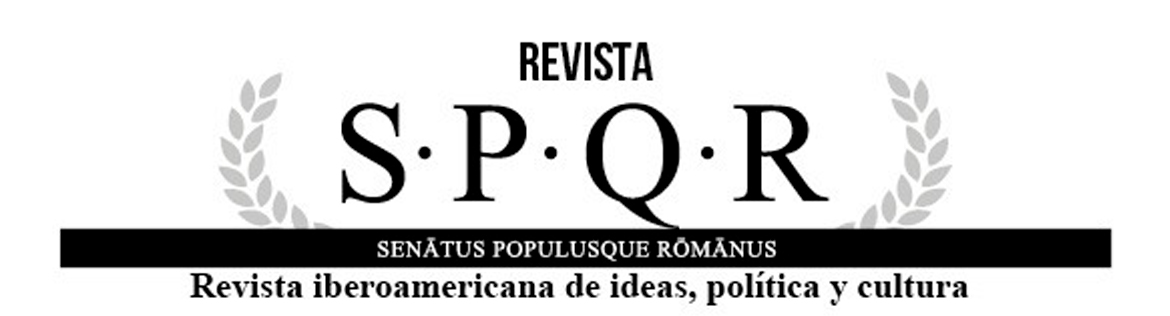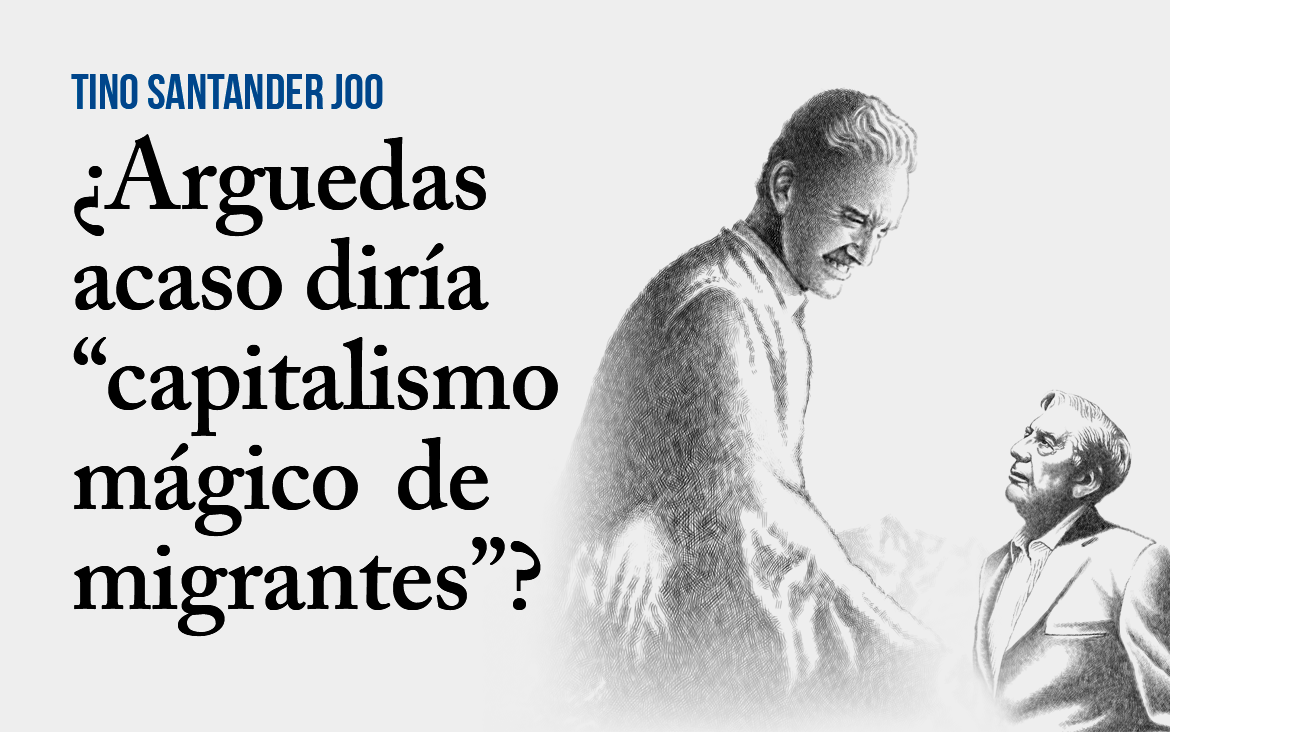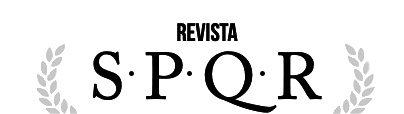TINO SANTANDER, ANTROPÓLOGO
DE PROFESIÓN, PLANTEA
PREGUNTAS CRUCIALES
SOBRE LA OBRA
LITERARIA Y ANTROPOLÓGICA DE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, QUE
CONVOCÓ LAS CRÍTICAS
MÁS DESPIADADAS DE
MARIO VARGAS LLOSA,
ALGUNAS JUSTIFICADAS
Y OTRAS ABSOLUTAMENTE
ARBITRARIAS. EN LA MEDIDA
EN QUE ARGUEDAS ES UN
GRANDE, UN INMORTAL DE
NUESTRAS LETRAS —SOBRE
TODO POR LA NOVELA
LOS RÍOS PROFUNDOS—
LA APROXIMACIÓN DE
SANTANDER ES UNA GOTA
MÁS EN EL OCÉANO QUE
EXISTE Y SEGUIRÁ EXISTIENDO
ALREDEDOR DE LA OBRA
ARGUEDIANA.
Por: Tino Santander Joo
Este artículo está dividido en dos partes: la primera analiza sucintamente el indigenismo literario de José María Arguedas y la segunda expone las ideas principales de su investigación antropológica.
I
¿Era José María Arguedas un escritor indigenista? Él decía que no(1), pero los protagonistas de sus cuentos y novelas son el indio oprimido, el terrateniente, el gamonal, el mestizo y el estudiante provinciano que huye de sus pueblos a la costa buscando una vida mejor. La literatura arguediana describe la transformación cultural y económica que trae el huracán capitalista en el Perú.
Mario Vargas Llosa define a José María Arguedas como un escritor escindido entre dos mundos: “Mi interés por Arguedas no se debe sólo a sus libros; también a su caso, privilegiado y patético. Privilegiado porque en un país escindido en dos mundos, dos lenguas, dos culturas, dos tradiciones históricas, a él le fue dado conocer ambas realidades íntimamente, en sus miserias y grandezas y, por lo tanto, tuvo una perspectiva mucho más amplia que la mía y que la de la mayor parte de escritores peruanos sobre nuestro país. Patético porque el arraigo en esos mundos antagónicos hizo de él un desarraigado”(2).
La novela ideológica más importante de Arguedas es Todas las sangres, que describe las múltiples contradicciones de la sociedad peruana y propone una solución para acabar con ellas: el socialismo comunitario. Sin embargo, la mesa redonda organizada sobre la novela Todas las sangres por el Instituto de Estudios Peruanos, en 1965, tuvo una crítica implacable de sociólogos y antropólogos. Uno de ellos, Henri Favre señaló que él “no veía indios, sino campesinos y que el país de José María Arguedas no existía”; Sebastián Salazar Bondy sostuvo: “Sociológicamente la novela no sirve como documento... no es un testimonio válido para la sociología”; Aníbal Quijano estuvo de acuerdo con Favre, igual que Bresani y Oviedo. La novela fue analizada como texto sociológico. Arguedas y Escobar les recordaron que “leían una novela y no un tratado de sociología” además señalaron que “la literatura tienen un lenguaje simbólico propio”(3).
Otro crítico despiadado fue Mario Vargas Llosa: “Arguedas fue un gran escritor primitivo; nunca llegó a ser moderno en el sentido que lo fue Rulfo, aunque escribiera también sobre el mundo rural… Todas las sangres fue, tal vez, la peor de sus novelas… Todas las sangres es una novela emblemáticamente reaccionaria y tradicionalista”(4). La crítica de Vargas Llosa está referida a la utopía arcaica del colectivismo, al rechazo a las sociedades modernas industriales y urbanas y a la constante negación del individualismo. Incluso señala que el comunismo incaico es una fantasía de intelectuales occidentales. Arguedas —dice Vargas Llosa— era un panteísta y ecólogo cultural.
El premio nobel señala que la obra de Arguedas retrata una cultura mágico religiosa que representa lo antiliberal y lo antimoderno, y que era un escritor tribal, colectivista y de estrecho nacionalismo. Sin embargo, Vargas Llosa cambia de opinión y señala que la metáfora de Todas las sangres es el reconocimiento de la heterogeneidad del Perú:
Un compatriota mío, José María Arguedas, llamó al Perú el país de todas las sangres. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Eso somos y eso llevamos dentro todos los peruanos, nos guste o no: una suma de tradiciones, razas, creencias y culturas procedentes de los cuatro puntos cardinales. A mí me enorgullece sentirme heredero de las culturas prehispánicas que fabricaron los tejidos y mantos de plumas de Nazca y Paracas y los ceramios mochicas o incas que se exhiben en los mejores museos del mundo, de los constructores de Machu Picchu, el Gran Chimú, Chan Chan, Kuelap, Sipán, las huacas de la Bruja y del Sol y de la Luna, y de los españoles que, con sus alforjas, espadas y caballos, trajeron al Perú a Grecia a Roma, la tradición judeo-cristiana, el renacimiento, Cervantes, Quevedo y Góngora, y la lengua recia de Castilla que los andes dulcificaron. Y de que con España llegara también el África con su reciedumbre, su música y su efervescente imaginación a enriquecer la heterogeneidad peruana. Si escarbamos un poco descubrimos que el Perú, como el Aleph de Borges, es en pequeño formato el mundo entero. ¡Qué extraordinario privilegio el de un país que no tiene una identidad por que las tiene todas! (5).
Otro de los hitos para tratar de comprender las ideas de José María Arguedas es el discurso que pronunciara en octubre de 1968, al recibir el premio Inca Garcilaso de La Vega, cuando señaló: “Las dos naciones de las que provenía estaban en conflicto: el universo se mostraba encrespado de confusión, de promesas, de bellezas más deslumbrantes, exigente… El otro principio fue considerar siempre el Perú como una fuente infinita para la creación. Perfeccionar los medios de entender este país infinito mediante el conocimiento de todo cuanto se descubre en otros mundos. No, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana: todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores”(6).
En el espíritu de José María Arguedas convivían el milenario colectivismo quechua y el individualismo del mundo occidental. Tenía el alma india, pensaba como indio, pero era un blanco aindiado. Era un hombre de naturaleza contradictoria y dolorosa. Además, estaba seguro de que los indios lo querían y lo protegían; sin embargo, los indios no lo consideraban uno de ellos.
“... yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua”.
II
Arguedas como antropólogo investigó prolijamente la transformación cultural, económica, social y, política del Perú desde 1920; era también un destacado periodista que describía la expansión capitalista en los Andes y particularmente en las comunidades campesinas. No era un militante de izquierda como muchos quieren presentarlo; era un observador privilegiado de la realidad nacional por su doble condición de observador científico y a la vez objeto de observación. Estudió e indagó la complejidad del conflicto cultural entre serranos y costeños; entre indios y criollos; entre señores y mestizos. Él tomó partido por los indios y los mestizos; sin embargo nunca dejó de admirar la cultura occidental(7).
José María Arguedas afirmaba que el proceso de mestizaje sería expresión de un nuevo ser social en el Perú y señalaba que “…el mestizo es el hombre más debatido del Perú y el menos estudiado. Naturalmente no tomamos en consideración a quienes niegan su existencia… hay infinidad de grados de mestizaje; que es muy distinto el que se forma en los pueblos pequeños de la sierra y el que aparece en las grandes ciudades; que en lugares como Ayacucho y Huaraz, pueden encontrarse mestizos apenas diferenciados del indio y del tipo que podríamos denominar representativo del hombre asimilado por entero a la cultura occidental”(8). Fue uno de los profetas de la choledad nacional.
Arguedas considera que el mestizaje tiene orígenes económicos, y pone como ejemplo el arte nacido en Huamanga, Ayacucho. En un ensayo presentado al primer encuentro de peruanistas, realizado en Lima (1951), afirma que el indio que aprendía el castellano era un ser distinto(9). Más adelante, afirma que el artista mestizo no era un sirviente. José María Arguedas,no es un antropólogo occidental que hace “ciencia pura” y que mantiene una distancia estructural de la sociedad que investiga. No es un científico social neutral, toma una posición porque lo conmueve el conflicto cultural peruano. Por eso, afirma sus dos identidades y dice: “Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua(10).
Arguedas investigó el proceso de transformación económica, social y política de la sierra, encontrando dos realidades: una feudal y colectivista, y otra, como la del Valle del Mantaro, de pequeños propietarios y comuneros, en la que el capitalismo mercantil y extractivo de las minas transforma a los indios en mestizos asalariado(11). En el sur andino era diferente. Esta transformación económica de las dos sierras se expandió a la costa peruana y principalmente a la capital. Arguedas comprendía que el capitalismo se dilataba lentamente y transformaba al Perú. Entonces, él sabía que otros serían los nuevos personajes del drama nacional y empezó a entender que los campesinos indígenas no querían seguir siendo indios y que los terratenientes serranos aspiraban a convertirse en burgueses occidentales(12).
José María Arguedas no tuvo tiempo para investigar el desarrollo industrial pesquero en Chimbote; tampoco la masiva migración serrana a la costa. Sin embargo, Arguedas intentó superar ese dualismo y escribió una extraordinaria novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo, en base a testimonios de los pobladores y trabajadores chimbotanos. El protagonista era un nuevo personaje: el indio que huía de la explotación gamonal en busca de progreso, para encontrarse con el capitalismo industrial que se expandía velozmente en el Perú. Se trata de una etnografía en la que aparecen los costeños, serranos, ricos y pobres, extranjeros y peruanos, católicos y evangélicos que reflejan el país multilingüe y pluricultural que es el Perú.
José María Arguedas murió en 1969 y dejó un país agrario y de incipiente capitalismo costeño; una sociedad jerarquizada y racista, con diversos mundos culturales separados y confrontados: el mundo criollo limeño versus el mundo rural indígena y mestizo que paulatinamente invadía los extramuros de la capital y daba nacimiento al país de los cholos que se afincaban en los cerros y desiertos.
La reforma agraria velasquista acabó con el servilismo indígena y la expropiación de las haciendas costeñas liquidó la pujante burguesía agraria costeña. La gigantesca migración de todo el país hacia Lima consolidó el anárquico proceso de urbanización y transformó las formas de sentir, pensar y actuar de los peruanos. Este mundo ideal creado por el nacionalismo militarista se derrumbó en 1980, cuando convergen dos procesos que marcarían la vida nacional: el retorno de la democracia y el surgimiento de Partido Comunista del Perú, llamado Sendero Luminoso, que delirantemente combatía a los liquidados gamonales andinos. El senderismo inició una guerra contra enemigos imaginarios, “la feudalidad, el capitalismo burocrático”, asesinando a miles de campesinos indígenas y desatando una ola de represión indiscriminada contra la población andina y los sectores populares costeños.
El senderismo estaba en contra de la historia; los comuneros buscaban en la parcelación de sus tierras una alternativa productiva que los vincule al mercado, porque la reforma agraria velasquista representó un fracaso económico por su fundamentalismo colectivista. Y paradójicamente fueron los campesinos indígenas (que para los senderistas eran los llamados a liderar la guerra popular del campo a la ciudad), los que se organizaron en rondas de autodefensa y contribuyeron a derrotar la alucinante guerra del senderismo totalitario.
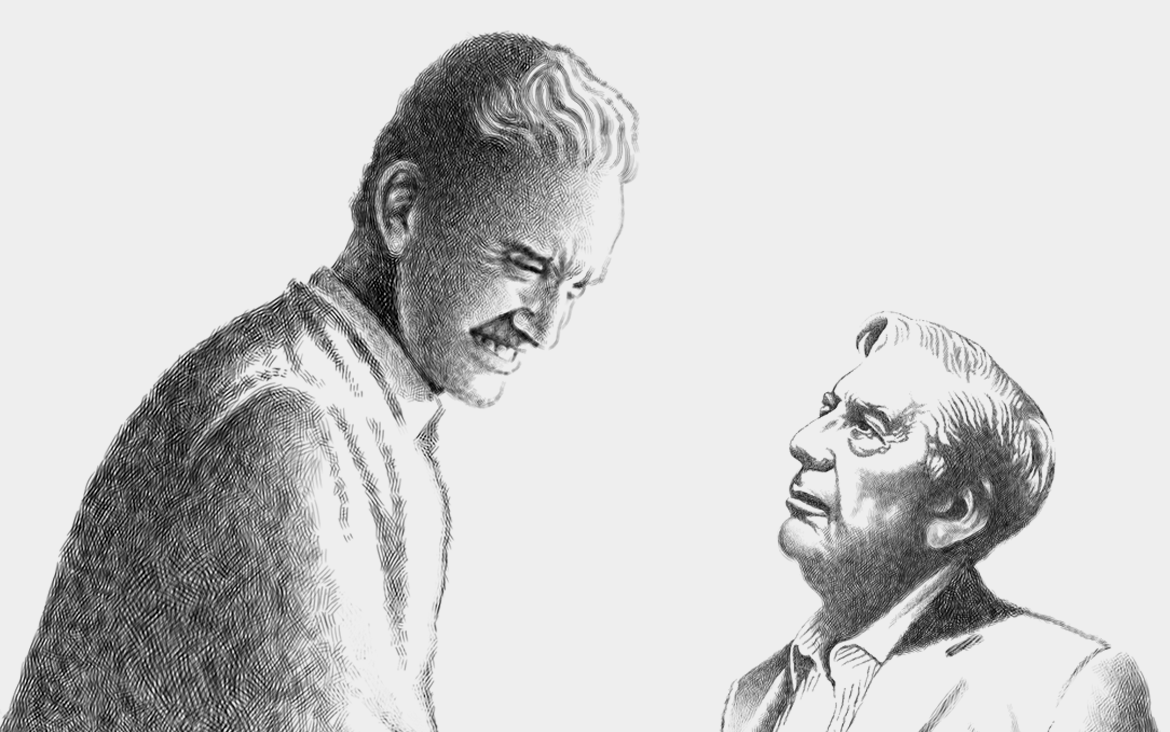
“La reforma agraria velasquista acabó con el servilismo indígena y la expropiación de las haciendas costeñas liquidó la pujante burguesía agraria costeña. La gigantesca migración de todo el país hacia Lima consolidó el anárquico proceso de urbanización y transformó las formas de sentir, pensar y actuar de los peruanos.”
El nuevo peruano nació en los cerros y desiertos costeños. Ellos eran producto de este desordenado proceso de urbanización nacional y no fueron los protagonistas —como profetizó Arguedas en sus novelas— los forjadores del socialismo mágico peruano. Al contrario, estos hombres y mujeres se enfrentaron al Estado burocrático y al desprecio racial de las minorías dominantes y solos construyeron sus casas, crearon sus propios empleos y afirmaron el individualismo chicha para enfrentar el reto vivir en un país antidemocrático. Fueron los indios que se convirtieron en campesinos, luego en los migrantes que crearon un capitalismo mágico de sobrevivencia y que tiene el potencial creador de un pueblo de todas las sangres y que no tienen otro destino que el de vencer, como decía José María Arguedas.
1 Cfr. Arguedas, José María (2012). “La novela y el problema de la expresión literaria en el Perú”. Obra Antropológica. T II. Pp. 272, 273,275 Lima. Editorial Horizonte.
2 Vargas Llosa, Mario (1996). La utopía arcaica: JMA y las ficciones del indigenismo. P. 124. México, Fondo de Cultura Económica.
3 José María Arguedas; Jorge Bravo Bresani; Alberto Escobar; Henri Favre; José Matos Mar; José Miguel Oviedo; Aníbal Quijano; Sebastián Salazar Bondy. (1965). “Mesa Redonda sobre ¿He vivido en Vano?“Todas las sangres”. 23 de junio de 1965. Lima Instituto de Estudios Peruanos.
4 Vargas Llosa, Mario (1996). La utopía arcaica: José María Arguedas y las ficciones del indigenismo. Págs. 198, 254, 277, 324. México, Fondo de Cultura Económica.
5 Vargas Llosa, Mario (2012). “Elogio de la lectura y la ficción”. Discurso en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura. P.7 Estocolmo.
En https://www.nobelprize.or/nobel-prize/…/Vargas-llosa-lecture-sp.pdf.
6 Arguedas, José María (1968) “Yo no soy un aculturado”. Discurso pronunciado en el acto de entrega del premio “Inca Garcilaso de la Vega” en octubre de 1968. En sitio web. SERVINDI comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso https://www.servindi.org/actualidad/3252.
7 Cfr. Arguedas, José María. Perú y Argentina (2012) en Obra Antropológica. Tomo V. P. 130,131 Lima, Editorial Horizonte.
8 Arguedas, José María (2012). El complejo cultural en el Perú. Tomo II P. 302, 303 Lima. Editorial Horizonte Lima
9 Arguedas, José María (2012). “Notas elementales sobre el arte popular religioso y la cultura mestiza de Huamanga”. Obras antropológicas. Tomo V. P. 35. Lima, Editorial Horizonte.
10 Arguedas, José María (1968). “Yo no soy un aculturado”. Discurso pronunciado en el acto de entrega del premio “Inca Garcilaso de la Vega” en octubre de 1968. En sitio web. SERVINDI comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso https://www.servindi.org/actualidad/3252.
11 Cfr. Arguedas, José María (2012). Evolución de las comunidades indígenas. Obra Antropológica. Tomo IV - P.301 Lima, Editorial Horizonte.
12 Cfr. Arguedas, José María (2012) “La discusión de la narración peruana”. Obra Antropológica. Tomo V – P. 205 Lima, Editorial Horizonte.